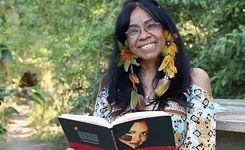Káos
Colectivo Los Ingrávidos. Archivo General de Indias: lo real y la angustia

Febrero 11, 2025 / Por Antonio Bello Quiroz
Hay algo profundamente enmascarado en la crítica de la historia que hemos vivido. La ignorancia, la indiferencia, la mirada que se debía, explican tras que velo sigue todavía oculto el misterio
J. Lacan (24 de junio de 1964)
La obra del Colectivo Los Ingrávidos, propuesta de creación cinematográfica realizada y sostenida desde Tehuacán en Puebla, y con reconocimiento internacional, nos regala piezas como su Archivo de Indias, donde nos muestra la incidencia de lo real de la angustia por la vía del manejo de la imagen y el uso del sonido. Ocurre no sólo en esta pieza sino también en buena parte de su obra, donde la “presencia” de lo real y la angustia cruzan la propuesta de Los ingrávidos.
El inventor del psicoanálisis, Sigmund Freud, nos presenta en 1919 un texto que lleva por título Lo siniestro. También le llama Lo Ominoso (unheimlich) y nos remite a esa experiencia de extrañeza que se presenta frente a situaciones familiares y aparece acompañada de angustia, sorpresa y desorientación. Recurriendo a Schelling, señala que “Unheimlich sería todo lo que debía haber quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado”.
El corto de denuncia Archivo de Indias, de Los Ingrávidos, nos confronta con esa experiencia. Desde su inicio nos coloca en ese escenario de lo ominoso y lo hace por las vías de la imagen-mirada y el sonido-susurro (gemido). Ante la imagen y el sonido, las fronteras entre lo interior y lo exterior se tensan: somos mirados por la historia donde lo propio se nos vuelve ajeno, lo ajeno (“el cuerpo extraño”) nos toca lo íntimo.
La cámara nos brinda un recorrido por las grandes salas de piso blanco-negro y también por los bordes, por los rincones de un sobrio y sombrío edificio. “Algo” en el recorrido cumple con la función de La mancha. La función de la mancha, como enseña el psicoanalista francés Jacques Lacan, inicia por capturar la mirada (dice también que la función del cuadro es ser un “atrapadeseos”), nos advierte que la mancha captura la mirada y entonces, cuando eso sucede, “empieza la sensación de la extrañeza”. Cuando en el escenario aparece la mancha, el núcleo de la escena, es decir, en la captura de la mirada, ocurre un efecto de extrañeza y una pregunta: ¿quién mira a quién y qué se mira? La mancha es la función que Los Ingrávidos introducen en medio del frío recinto: la muestran al poner en primer plano, en un flash, imágenes del horror y el saqueo de “las indias”. Es desde la emergencia de esa mancha como se potencian las imágenes y el sonido.
En el Seminario X de Lacan, La angustia, el psicoanalista nos dice que la mancha es acceso y defensa contra la angustia, lo que irremediablemente remite a la falta. La mancha hace visible lo que no tiene imagen y se efectúa así lo que enseña Lacan sobre la angustia: “la angustia se produce cuando la falta falta”.
Archivo de Indias, desde el inicio y paso a paso, nos deja “ver” lo que falta a la imagen; subiendo escalón por escalón, la imagen va recogiendo esa dimensión de lo real que es el susurro, la “voz”, el sonido, el ruido de lo indecible. El ruido, más que el sonido, evoca la mancha de lo real. El juego de la luz que entra por los enormes ventanales no hace sino intensificar la presencia de lo que falta.
Si nos remontamos al origen de la angustia llegamos al estado de desvalidamiento psíquico propio del lactante. La angustia es una señal que se produce para advertir que algo falta. En el trabajo que nos regalan Los Ingrávidos podemos ver que, en medio de esa pulcritud y majestuosidad del edificio que alberga al Archivo General de Indias, en Sevilla, algo falta. Algo falta y sin embargo no deja de tener presencia audible, mirable.
El término angustia también nos remite a un tipo de afecto que irrumpe sin prejuzgar sobre el origen externo o interno de las excitaciones traumatizantes. En otras palabras, se trata de una reacción que se produce en el sujeto cuando se encuentra sometido a una situación traumática de la que se desconoce el origen (se le llama situación traumática al flujo incontrolable de excitaciones numerosas e intensas). Entonces, ¿qué nos traumatiza al ir recorriendo el edificio en el ingrávido film? ¿Sus grandes extensiones, sus cúpulas, sus columnas y arcos que, en un giro de la cámara, producen vértigo? ¿O será el orden geométrico en que se encuentran dispuestos los archivos en las grandes salas? Creo que no, nos angustia algo que no aparece, que está en falta. Al dar la vuelta o al subir el último escalón se espera ver lo que falta, pero lo que hay es falta. De esa dimensión ominosa nos salvan momentáneamente el busto y los retratos (quizás una persona allá al fondo) del rostro de los conquistadores.
De pronto surge lo inasimilable: la imagen que irrumpe y deja sin palabras, la hoguera que nos habla de lo crudo de la conquista, o mejor aún, el horror de la invasión, los cuerpos colgados, masacrados; de pronto ante nuestros ojos, en medio de la majestuosidad producto de lo robado, se muestra el horror que se ha querido olvidar.
Freud utiliza el término angustia para hablar de la angustia como señal de algún peligro exterior que constituye para el sujeto una amenaza real. Las imágenes que irrumpen en el film: la hoguera, la tortura, la crueldad, el saqueo, se constituyen también como denuncia, muestran lo inmundo de la historia y a la vez la actualidad del horror, una amenaza real.
Ahora el espectador ya está advertido del horror: ahí, en ese marmóleo edificio, en el Archivo General de Indias, habita el horror. Está archivado pero está vivo. Más aún, al ponerlo en primer plano, el espectador sabe que el horror no está sólo ante sus ojos, sino que él mismo es habitado por el horror, se muestra como presagio en lo inaudible del sonido, en la respiración y el balbuceo, lo que escapa a la significación.
En 1894, en el Manuscrito E, Freud se interroga sobre cómo se origina la angustia, misma cuestión que se planteará en 1932, en la 4ª de las Nuevas Lecciones Introductorias al Psicoanálisis. En ambos trabajos destaca el carácter inmotivado del temor que acompaña al estado ansioso. También va a sostener que es la pulsión que no se liga psíquicamente la que se convierte en angustia. Pero ¿por qué se transforma en angustia? Freud responde que esa sensación, la propia del estado ansioso, corresponde a la acumulación de un estímulo endógeno que es el de la respiración que no admite elaboración psíquica.
En el extraordinario trabajo del Colectivo Los Ingrávidos, la imagen constantemente se ve acompañada de ese estímulo endógeno, la respiración que, efectivamente, se muestra como imposible de elaborar psíquicamente.
Con la imagen disruptiva y la presencia de la respiración, la angustia se hace actual en el espectador. La respiración, esa imposibilidad de simbolización, acompañara al espectador hasta el final, donde no puede quedar sino la nada a la que hace referencia lo real. La nada del plano en negro, pero ahí, en medio de esa nada “hay” lo que no cesa de no inscribirse.
Antonio Bello Quiroz
Psicoanalista. Miembro fundador de la Escuela de la Letra Psicoanalítica. Miembro fundador de la Fundación Social del Psicoanálisis. Ha sido Director fundador de la Maestría en Psicoanálisis y Cultura de la Escuela Libre de Psicología. Ha sido Director de la Revista *Erinias*. Es autor de los libros *Ficciones sobre la muerte*; *Pasionario: ensayos sobre el crimen* y *Resonancias del deseo*. Es docente invitado de diversas universidades del país y atiende clínica en práctica privada en Puebla.